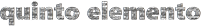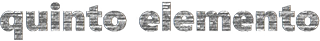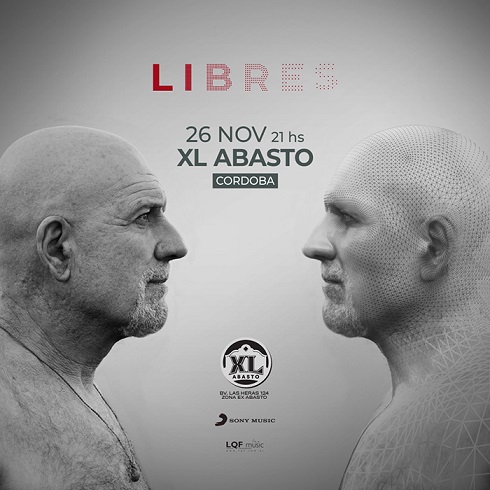Nadia Murad fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz
05 de octubre de 2018

Nadia Murad, activista iraquí de origen yazidí de 25 años, ex esclava sexual del grupo yihadista del Estado Islámico, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2018. Nadia Murad es autora del libro Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. Lo que sigue es el capítulo primero del libro de Nadia, publicado en Argentina por PLAZA & JANES, en febrero de 2018
Primera parte
1
A principios del verano de 2014, mientras estaba ocupada preparando mi último año de instituto, desaparecieron dos agricultores de sus campos justo en las afueras de Kocho, la pequeña aldea yazidí al norte de Irak donde nací y donde, hasta hace poco, creía que viviría el resto de mi vida. Esos hombres se encontraban descansando plácidamente a la sombra de sus ajados toldos de fabricación casera y de pronto se vieron prisioneros en una pequeña habitación del pueblo de al lado, hogar de árabes suníes principalmente. Junto con los agricultores, los secuestradores se llevaron una gallina y algunos de sus polluelos, lo cual nos confundió. «A lo mejor tenían hambre», comentábamos entre nosotros, aunque eso no contribuía en absoluto a tranquilizarnos.
Desde que la conozco, Kocho ha sido siempre una aldea yazidí, establecida por los agricultores y pastores nómadas que primero llegaron al lugar, en medio de la nada, y decidieron construir hogares para proteger a sus esposas del calor desértico mientras ellos llevaban los rebaños de ovejas a pastos mejores. Escogieron una tierra que fuera adecuada para la agricultura, aunque se trataba de una ubicación peligrosa, en la zona limítrofe sur de la región iraquí de Sinyar, donde vive la mayoría de los yazidíes del país, y muy próxima al Irak no yazidí. Cuando llegaron las primeras familias yazidíes a mediados de la década de 1950, Kocho estaba habitado por agricultores árabes suníes que trabajaban a las órdenes de terratenientes de Mosul. Pero esas familias yazidíes contrataron a un abogado para comprar la tierra —el abogado, musulmán, todavía es considerado un héroe—, y, en la época en que yo nací, en Kocho el número de grupos familiares había aumentado hasta unos doscientos, todos yazidíes y conviviendo con el estrecho vínculo de una gran familia, lo que prácticamente éramos.
El territorio que nos hacía tan especiales también nos hacía vulnerables. Los yazidíes hemos sido perseguidos durante siglos por nuestras creencias religiosas, y, en comparación con otras aldeas y ciudades yazidíes, Kocho está lejos del monte Sinyar, la elevada y angosta montaña que nos ha acogido de generación en generación. Durante mucho tiempo habíamos sufrido la presión de las fuerzas confrontadas de los árabes suníes de Irak y los kurdos suníes, que nos pedían que negáramos nuestra herencia yazidí y aceptáramos o bien la identidad kurda o la árabe. Hasta 2013, cuando la carretera entre Kocho y la montaña por fin fue pavimentada, tardábamos casi una hora en viajar con nuestra camioneta blanca Datsun por los polvorientos caminos que cruzaban la ciudad de Sinyar hasta la falda de la montaña. Crecí más cerca de Siria que de nuestros templos más sagrados, más cerca de desconocidos que de la seguridad.
El viaje en coche en dirección a la montaña era muy divertido. En la ciudad de Sinyar podíamos encontrar golosinas y un tipo especial de bocadillo de carne de cordero que no teníamos en Kocho, y mi padre casi siempre hacía una parada para dejar que compráramos lo que quisiéramos. Nuestra camioneta levantaba nubes de polvo a medida que avanzábamos, pero aun así yo prefería ir montada en la parte trasera, en el exterior, tumbada boca abajo hasta que salíamos del pueblo y nos alejábamos de las miradas de nuestros curiosos vecinos, luego me enderezaba de un salto para sentir el viento en la cara, que me despeinaba, y contemplar la borrosa imagen del ganado pastando a lo largo del camino. Era fácil que me dejara llevar, iba incorporándome cada vez más en la parte trasera de la camioneta hasta que mi padre o mi hermano mayor, Elias, me gritaban que, si no me andaba con ojo, saldría volando y acabaría cayéndome por un lateral del vehículo.
En la dirección contraria, lejos de esos bocadillos de carne de cordero y el reconfortante entorno de la montaña, estaba el resto de Irak. En tiempos de paz, un comerciante yazidí que no tuviera prisa podía tardar quince minutos en coche para ir desde Kocho hasta la aldea suní más próxima a vender el grano o la leche. Teníamos amigos en esas aldeas —chicas a las que conocía en las bodas, maestros que pasaban el curso durmiendo en la escuela de Kocho, hombres a los que se invitaba a sujetar a nuestros niños pequeños durante el ritual de circuncisión—, y, desde ese momento, se establecía un vínculo con esa familia yazidí como kiriv, una especie de padrino. Los médicos musulmanes viajaban hasta Kocho o la ciudad de Sinyar para tratarnos cuando estábamos enfermos, y los comerciantes musulmanes recorrían el pueblo en sus camionetas vendiendo vestidos y golosinas, cosas que no se encontraban en las pocas tiendas de Kocho, las cuales se encargaban, sobre todo, de vender artículos de primera necesidad. Al crecer, mis hermanos viajaban con frecuencia a aldeas no yazidíes para ganar algo de dinero haciendo algún trabajito. Las relaciones entre los pueblos sufrían el desgaste de siglos de desconfianza —y era difícil no sentirse mal cuando algún invitado musulmán a una boda se negaba a comer nuestra comida, sin importar lo educado que fuera al hacerlo—, pero, a pesar de ello, existía una auténtica amistad. Esos vínculos se remontaban varias generaciones y habían sobrevivido al control otomano, la colonización inglesa, el gobierno de Sadam Husein y la ocupación estadounidense. En Kocho nos conocían, sobre todo, por nuestra estrecha relación con las aldeas suníes.
Sin embargo, cuando se producían enfrentamientos en Irak, y siempre parecía haber enfrentamientos en Irak, esas aldeas se consideraban superiores, nos veían como el pequeño pueblo vecino yazidí; los antiguos prejuicios se intensificaban y no tardaban en convertirse en odio. A menudo, de ese odio procedía la violencia, pues, al menos durante los últimos diez años, desde que los iraquíes habían sido arrojados a una guerra con los estadounidenses en 2003, la espiral de violencia empeoró gradualmente hasta provocar enfrentamientos locales más encarnizados y, al final, una oleada desatada de terrorismo. La distancia entre nuestros hogares se había vuelto gigantesca. Las aldeas vecinas empezaron a acoger a extremistas que denunciaban a los cristianos y a los musulmanes no suníes y, aún peor, que consideraban a los yazidíes kuffar, no creyentes que debían morir. En 2007 unos cuantos extremistas llegaron en un camión cisterna de gasolina y tres coches hasta los ajetreados centros de dos ciudades yazidíes, ubicadas a unos dieciséis kilómetros al noroeste de Kocho. A continuación hicieron estallar los vehículos y mataron a los cientos de personas que habían corrido hacia ellos, muchas de las cuales creían que habían llegado con productos para el mercado.
El yazidismo es una antigua religión monoteísta, propagada de forma oral por los hombres santos que velan por la conservación de nuestros relatos. Aunque tiene elementos en común con las numerosas religiones de Oriente Medio, desde el mitraísmo hasta el zoroastrismo, pasando por el islamismo y el judaísmo, es realmente única, e incluso para los hombres santos que deben memorizar todas las historias puede resultar difícil de explicar. Yo imagino mi religión como un árbol antiguo con miles de anillos: cada uno de ellos contiene un relato sobre la larga historia de los yazidíes. Por desgracia, muchas de esas narraciones son tragedias.
En la actualidad solo queda aproximadamente un millón de yazidíes en todo el planeta. Desde que vine al mundo —y, lo sé, durante mucho tiempo antes de que yo naciera—, nuestra religión ha sido lo que nos definía y nos mantenía unidos como comunidad. Sin embargo, también nos ha convertido en el blanco de grupos más numerosos, desde los otomanos hasta los baazistas de Sadam, que nos atacaban o intentaban obligarnos a que les rindiésemos lealtad. Insultaban nuestra religión diciendo que adorábamos al demonio o que éramos impuros, y nos exigían renunciar a nuestra fe. Los yazidíes sobrevivimos a generaciones de ataques que tenían como objetivo acabar con nosotros, ya fuera matándonos, obligándonos a la conversión religiosa o sencillamente echándonos de nuestra tierra y quedándose con todas nuestras pertenencias. Antes de 2014, fuerzas externas habían intentado destruirnos setenta y tres veces. Entonces llamábamos a los ataques contra los yazidíes firman, una palabra otomana; luego aprendimos la palabra «genocidio».
Cuando conocimos las condiciones de los secuestradores para liberar a los dos agricultores, la aldea al completo fue presa del pánico. «Cuarenta mil dólares —dijeron los secuestradores a las esposas de los agricultores por teléfono—. O venid hasta aquí con vuestros hijos para convertiros al islam como familia.» De no ser así, advirtieron, asesinarían a los hombres. No fue el dinero lo que provocó que las esposas se derrumbaran y rompieran a llorar delante del mujtar, o jefe de la aldea, Ahmed Jasso; cuarenta mil dólares era una cantidad de otro mundo, pero era solo dinero. Todos sabíamos que los agricultores preferirían morir a convertirse, por eso los aldeanos lloraron de puro alivio cuando, una noche, los hombres huyeron por una ventana rota, atravesaron corriendo los campos de cebada y aparecieron en sus casas, vivos, cubiertos de polvo hasta las rodillas y resollando por el miedo. Pero los secuestros no cesaron.
Poco después, Dishan, un hombre que trabajaba para mi familia, los Taha, fue secuestrado en un campo próximo al monte Sinyar, donde estaba cuidando de nuestras ovejas. A mi madre y a mis hermanos les había costado años comprar y criar nuestro rebaño, y cada oveja constituía una victoria. Nos sentíamos orgullosos de nuestros animales, cuando no estaban pastando en las afueras de la aldea, los teníamos en el patio de casa, los tratábamos casi como mascotas. El momento del año en que los esquilábamos era una celebración en sí misma. Me encantaba todo el ritual, la forma en que la delicada lana caía al suelo y se iba amontando como en pilas de nubes, el olor almizcleño que impregnaba toda la casa, el tenue balido de las ovejas, que transmitía quietud. Me encantaba dormir bajo los edredones que mi madre, Shami, fabricaba con la lana, usándola para rellenar coloridas telas cosidas entre sí. A veces me sentía tan unida a un cordero en concreto que debía salir de casa en el momento en que iban a sacrificarlo. Cuando secuestraron a Dishan, ya teníamos cien ovejas; para nosotros, era una pequeña fortuna.
Al acordarnos de la gallina y los polluelos que se habían llevado con los agricultores, mi hermano Saeed se dirigió a toda velocidad con la camioneta familiar a la falda del monte Sinyar, a unos veinte minutos de distancia, porque las carreteras ya estaban allanadas, para comprobar cómo estaban nuestras ovejas.
«Seguro que se las han llevado —nos lamentamos—. Esas ovejas son todo lo que tenemos.»
Más adelante, cuando Saeed llamó a mi madre, parecía confuso.
—Se han llevado solo dos —informó; un carnero viejo y de movimientos lentos y una cordera joven.
Las demás ovejas estaban pastando tan tranquilas en los campos resecos y siguieron a mi hermano de regreso a casa. Rompimos a reír porque nos sentimos muy aliviados. Pero Elias, mi hermano mayor, estaba preocupado.
—No lo entiendo —dijo—. Esos aldeanos no son ricos. ¿Por qué no se habrán llevado el rebaño? —Él creía que debía significar algo.
Un día después de que se llevaran a Dishan, Kocho era un caos. Los aldeanos se apelotonaban delante de las puertas de sus casas y, junto con los hombres que se turnaban para encargarse de un nuevo puesto de control justo en el otro lado de las murallas de nuestra aldea, vigilaban la aparición de cualquier vehículo desconocido en Kocho. Hezni, uno de mis hermanos, regresó a casa desde la ciudad de Sinyar, donde trabajaba como policía, y se unió a los demás hombres de la aldea que discutían a voz en grito sobre qué hacer. El tío de Dishan quería vengarse y decidió liderar una partida hasta una aldea al este de Kocho, cuyo gobierno estaba en manos de una conservadora tribu suní.
—Nos llevaremos a dos de sus pastores —sentenció, enfurecido—. ¡Entonces tendrán que devolvernos a Dishan!
Se trataba de un plan arriesgado, y no todo el mundo apoyaba al tío de Dishan. Incluso mis hermanos, que habían heredado la valentía y la agilidad para la lucha de nuestro padre, estaban divididos. Saeed, que era solo un par de años mayor que yo, pasaba muchísimo tiempo fantaseando con el día en que por fin podría demostrar su heroísmo. Él aprobaba la venganza, mientras que Hezni, más de diez años mayor y el más compasivo de todos nosotros, pensaba que era demasiado peligroso. No obstante, el tío de Dishan reunió a todos los aliados que pudo y raptó a dos pastores árabes suníes. Después volvieron en coche a Kocho, donde los encerraron en su casa y aguardaron.
La mayoría de los enfrentamientos en la aldea se solucionaba gracias a Ahmed Jasso, nuestro mujtar, práctico y diplomático, y él estaba de acuerdo con Hezni. «La relación con nuestros vecinos suníes ya es tensa de por sí —dijo—. ¿Quién sabe qué harán si intentamos plantarles cara?» Además, nos advirtió que la situación fuera de Kocho era mucho peor y más complicada de lo que imaginábamos. Un grupo que se autodenominaba Estado Islámico, EI, que había emergido en gran parte en Irak y que en los últimos años se había expandido en Siria, había tomado aldeas tan próximas a la nuestra que podíamos contar el número de personas vestidas de negro, de los pies a la cabeza, montadas en los camiones que pasaban por nuestro pueblo. Ellos retenían a nuestro pastor, según nos contó nuestro mujtar. «No harás más que empeorar las cosas», dijo Ahmed Jasso al tío de Dishan, y, apenas medio día después de que los pastores suníes fueran secuestrados, los liberaron. No obstante, Dishan siguió secuestrado.
Ahmed Jasso era un hombre inteligente, y la familia Jasso contaba con décadas de experiencia en la negociación con las tribus árabes suníes. Todos los habitantes de la aldea acudían a ellos con sus problemas, y en otros pueblos también eran conocidos como expertos diplomáticos. Con todo, algunos de nosotros nos preguntábamos si esta vez no estaría siendo demasiado colaborativo, enviando así a los terroristas el mensaje de que los yazidíes no sabían cómo protegerse a sí mismos. Tal como estaban las cosas, lo único que nos separaba del Estado Islámico eran los combatientes kurdos iraquíes, los llamados peshmerga, que habían sido enviados desde la región autónoma kurda para proteger Kocho cuando se produjo la caída de Mosul, casi dos meses antes. Tratábamos a los peshmerga como invitados privilegiados. Dormían en palés en la escuela de la aldea y, cada semana, una familia diferente mataba un cordero para alimentarlos, lo que suponía un tremendo sacrificio para los aldeanos pobres. Yo también admiraba a los combatientes. Había oído historias sobre mujeres kurdas de Siria y Turquía que luchaban contra los terroristas y llevaban armas. La simple idea me infundía valor.
Algunas personas, incluidos algunos de mis hermanos, pensaban que debíamos tener derecho a defender nuestra aldea. Querían encargarse de los puestos de control, y el hermano de Ahmed Jasso, Naif, intentó convencer a las autoridades kurdas de que lo dejaran formar una unidad peshmerga yazidí, pero ignoraron su petición. Nadie se ofreció para entrenar a los hombres yazidíes ni los animó a unirse a la lucha contra los terroristas. Los peshmerga nos aseguraron que, mientras ellos estuvieran allí, no teníamos nada de lo que preocuparnos y que tenían la firme intención de proteger a los yazidíes como lo harían con la capital del Kurdistán iraquí. «Antes dejaremos caer Erbil que Sinyar», dijeron. Nos urgieron a confiar en ellos, y así lo hicimos.
Con todo, la mayoría de las familias de Kocho tenía armas en casa: fusiles Kaláshnikov destartalados y algún cuchillo de grandes dimensiones que usaban para descuartizar animales en las celebraciones. Muchos hombres yazidíes, incluidos aquellos hermanos míos que ya eran lo bastante mayores, habían aceptado trabajar en la patrulla fronteriza o en el cuerpo de policía después de 2003, cuando esos puestos de trabajo estuvieron disponibles, y teníamos la seguridad de que, mientras los profesionales vigilaran las fronteras de Kocho, nuestros hombres podrían proteger a sus familias. Después de todo, fueron esos hombres, y no los peshmerga, los que levantaron una barrera de tierra con sus propias manos en todo el perímetro de la aldea después de los ataques de 2007. Y fueron los hombres de Kocho los que patrullaron para proteger esa barrera día y noche durante todo un año, obligando a los coches a detenerse en puestos de control rudimentarios y vigilando el paso de extranjeros, hasta que nos sentimos lo bastante seguros para retomar la vida cotidiana.
El rapto de Dishan nos hizo sentir pánico a todos. Pero los peshmerga no hicieron nada por ayudar. Quizá pensaron que se trataba solo de otra trifulca sin importancia entre aldeas, no la razón por la que Masud Barzani, el presidente del Gobierno Regional del Kurdistán, los había enviado lejos de la seguridad de su región para adentrarse en las zonas no protegidas de Irak. Quizá estaban tan asustados como nosotros. Algunos soldados no parecían mucho mayores que mi hermano pequeño Saeed, el chico menor de mi madre. Sin embargo, la guerra cambiaba a las personas, sobre todo a los hombres. No había pasado tanto tiempo desde que Saeed jugaba conmigo y nuestra sobrina, Kathrine, en el patio de casa, cuando todavía no era lo bastante mayor para saber que las muñecas supuestamente no debían gustar a los chicos. Más adelante, no obstante, Saeed se obsesionó con la violencia que arrasaba Irak y Siria. Un día lo pillé viendo vídeos de las decapitaciones del Estados Islámico en el móvil. Las imágenes le temblaban en la mano, y me sorprendió que levantara el teléfono para que yo también pudiera verlas. Cuando nuestro hermano mayor, Massoud, entró en la habitación, se puso furioso.
—¿Cómo se te ocurre dejar que Nadia vea eso? —gritó a Saeed, quien se acobardó. Se disculpó, pero yo lo entendía. Era difícil dar la espalda a unas escenas tan deplorables, que estaban produciéndose tan cerca de nuestra casa.
La imagen del vídeo reaparecía en mi cabeza cuando pensaba en nuestros pobres pastores secuestrados. «Si los peshmerga no nos ayudan a recuperar a Dishan, tendré que hacer algo», me dije, y entré corriendo en nuestra casa. Yo era la pequeña de la familia, la más joven de once hermanos, y chica. Aun así, siempre me hacía oír y estaba acostumbrada a que me escucharan, y con la rabia me sentía importante.
Nuestra casa se encontraba cerca del límite norte de la aldea y estaba formada por una hilera de habitaciones de adobe dispuestas como las cuentas de un collar y conectadas por umbrales sin puertas. Estos conducían a un espacioso patio con un huerto y un horno para pan llamado tandoor, a menudo, ocupado por ovejas y pollos. Vivía allí con mi madre, seis de mis ocho hermanos y mis dos hermanas, además de dos cuñadas y los hijos de ambas, y a una corta distancia a pie de mis otros hermanos, mis hermanastros y hermanastras, y casi todas mis tías, mis tíos y primos. El techo tenía goteras por las que entraba la lluvia en invierno, y el interior era como un horno durante el verano iraquí; nos veíamos obligados a subir con una escalera a la azotea para dormir. Cuando se hundía una parte del techo, la arreglábamos con planchas metálicas que conseguíamos gracias al taller de Massoud; cuando necesitábamos más espacio, lo construíamos. Estábamos ahorrando dinero para una casa nueva, un lugar más permanente hecho con bloques de cemento, y cada día estábamos más cerca de conseguirlo.
Entré en casa por la puerta principal y corrí hacia la habitación que compartía con las demás chicas, donde había un espejo. Me enrollé un pañuelo de color claro en la cabeza, uno que solía usar para que no me molestara el pelo en la cara cuando me agachaba sobre las hileras de verduras de la huerta, e intenté imaginar qué haría una combatiente al prepararse para la lucha. Años de trabajo en la granja me habían hecho más fuerte de lo que aparentaba. Con todo, no tenía ni idea de cómo habría actuado si hubiera visto a los secuestradores o a otras personas de su aldea conduciendo por Kocho. ¿Qué les diría? «Unos terroristas raptaron a nuestro pastor y lo llevaron a vuestra aldea —repetía ante el espejo, con el ceño fruncido—. Podríais haberlos detenido. Al menos podríais decirnos adónde lo han llevado.» De un rincón de nuestro patio cogí un cayado, como los que usan los pastores, y volví a la puerta de entrada, donde varios hermanos míos estaban con mi madre, en plena conversación. Apenas se dieron cuenta de que me había unido al grupo.
Unos minutos más tarde, una camioneta blanca procedente de la aldea de los secuestradores pasó por la calle principal de la nuestra; delante iban dos hombres, y detrás, otros dos. Eran unos árabes a los que reconocí vagamente de la tribu suní que se había llevado a Dishan. Nos quedamos mirando cómo avanzaba la camioneta, despacio, por la calle de tierra que recorría serpenteante la aldea. Circulaban con parsimonia, como si no tuvieran ningún miedo. No tenían ningún motivo para pasearse por Kocho —las carreteras circundantes conectaban ciudades como Sinyar y Mosul—, y su presencia parecía una provocación. Me separé de mi familia y salí corriendo hasta plantarme en medio de la carretera, justo en el camino de la camioneta.
—¡Alto! —grité, agitando el cayado por encima de mi cabeza con la intención de parecer más corpulenta—. ¡Decidnos dónde está Dishan!
Hizo falta la mitad de mi familia para contenerme.
—¿Qué creías que ibas a hacer? —me regañó Elias—. ¿Atacarlos? ¿Romperles la luna del coche?
Elias y otros de mis hermanos acababan de llegar de los campos; estaban agotados y apestaban a las cebollas que habían estado recogiendo. Para ellos, mi intento de vengar a Dishan no había sido más que una pataleta infantil. Mi madre también estaba furiosa conmigo por haber salido corriendo a la carretera. En circunstancias normales, ella toleraba mi mal carácter, e incluso le divertía, pero esos días todo el mundo tenía los nervios a flor de piel. Parecía peligroso llamar la atención, sobre todo si eras una mujer joven y soltera.
—Ven aquí y siéntate —me ordenó mi madre—. Es una vergüenza que hayas hecho eso, Nadia, no es asunto tuyo. Los hombres ya se encargarán de solucionarlo.
La vida siguió. Los iraquíes, sobre todo los yazidíes y otras minorías, tienen la capacidad de adaptarse a las nuevas amenazas. Así hay que hacerlo si uno quiere intentar vivir algo parecido a una vida normal en un país que parece desmoronarse. En ocasiones, esas adaptaciones eran relativamente pequeñas. Reducíamos la exigencia de nuestros sueños —terminar la escuela, dejar el trabajo de la granja por algo menos duro, casarnos pronto— y no era difícil convencernos a nosotros mismos de que esos sueños habían sido inalcanzables desde un principio. A veces, esos ajustes se producían de forma gradual, sin que nadie se percatara de ellos. Quizá dejábamos de hablar con los estudiantes musulmanes del colegio o entrábamos corriendo en casa asustados cuando pasaba un extranjero por la aldea. Veíamos las noticias sobre los ataques en la tele y empezamos a preocuparnos más por la política, o bien la obviábamos por completo, pues creíamos que era más seguro permanecer callados. Después de cada ataque, los hombres añadían más tierra a la barrera de la entrada de Kocho, comenzando por la cara occidental, la que daba a Siria, hasta que un día despertamos y descubrimos que la barrera nos rodeaba por completo. Luego, como aún nos sentíamos inseguros, los hombres cavaron también una fosa alrededor de la aldea.
Generación tras generación, llegamos a acostumbrarnos a los pequeños agravios o injusticias, hasta que se volvieron tan normales que los ignorábamos. Imagino que esa es la razón por la que hemos llegado a aceptar determinados desplantes, como el hecho de que se rechace nuestra comida, lo que sin duda parecería un delito a cualquiera que lo observara por primera vez. Incluso la amenaza de un nuevo firman era algo a lo que los yazidíes se habían acostumbrado, aunque esa adaptación era más bien una contorsión. Dolía.
Con Dishan todavía cautivo, regresé con mis hermanos a los campos de cebollas. Allí nada había cambiado. Las hortalizas que habían plantado meses atrás ya habían crecido; si no las recogíamos nosotros, nadie lo haría. Si no las vendíamos, no tendríamos dinero. Así que todos nos arrodillábamos en fila junto a las marañas de brotes verdes y arrancábamos los bulbos del suelo, solo unos pocos cada vez. Íbamos metiendo las futuras cebollas en bolsas de plástico trenzado, donde las dejábamos madurar hasta que llegara la hora de llevarlas al mercado. «¿Las llevaremos a las aldeas musulmanas este año?», nos preguntábamos, pero no podíamos responder. Cuando uno de nosotros sacaba el barro residual negro y pestilente de una cebolla podrida, gruñíamos, nos tapábamos la nariz y seguíamos trabajando.
Porque eso era lo que hacíamos normalmente, chismorreábamos y nos pinchábamos entre nosotros, y nos contábamos historias que ya habíamos oído millones de veces. Adkee, mi hermana y la bromista de la familia, recordó mi escena ese día intentando parar el coche, yo, una granjera flacucha, con el pañuelo caído delante de los ojos y agitando el cayado por encima de la cabeza, y casi nos caemos al suelo de la risa. Convertíamos el trabajo en un juego y competíamos para ver quién recolectaba más cebollas, tal como habíamos hecho meses antes, cuando jugábamos a ver quién plantaba más semillas. En cuanto el sol empezaba a ponerse, nos reuníamos con mi madre en casa para cenar en el patio y dormíamos, codo con codo, en los colchones instalados en la azotea de la vivienda, contemplando la luna y susurrando hasta que el agotamiento sumía a toda la familia en un silencio total.
No descubrimos por qué los secuestradores habían robado los animales —la gallina, los pollos y nuestras dos ovejas— hasta casi dos semanas más tarde, después de que el Estado Islámico hubiera tomado Kocho y gran parte de Sinyar. Un militante, que había ayudado a encerrar a todos los habitantes de Kocho en la escuela secundaria de la aldea, habló de los secuestros a algunas mujeres posteriormente.
—Decís que aparecimos de la nada, pero os enviamos mensajes —dijo con el fusil colgando a un lado del cuerpo—. Cuando nos llevamos la gallina y los pollos, era para deciros que íbamos a llevarnos a las mujeres y los niños. Cuando nos llevamos el carnero, era como si nos lleváramos a vuestros jefes tribales, y cuando lo matamos, significaba que planeábamos matar a esos líderes. Y la cordera representaba a vuestras hijas.
2
Mi madre me quería, pero no fui una hija buscada. Durante meses, antes de que yo fuera concebida, ahorró todo el dinero que podía —un dinar suelto aquí y allá, el cambio tras un viaje al mercado o medio kilo de tomates vendidos a hurtadillas— para gastar en el control de natalidad que no se atrevía a pedir a mi padre. Los yazidíes no se casan con miembros de otras religiones ni permiten la conversión al yazidismo, y las familias numerosas eran la mejor forma de garantizar que no acabásemos desapareciendo por completo. Además, cuantos más hijos, más mano de obra para trabajar en la granja. Mi madre consiguió comprar las píldoras anticonceptivas para tres meses, hasta que se le acabó el dinero y, de forma casi inmediata, se quedó embarazada de mí, su undécima y última hija.
Era la segunda esposa de mi padre. La primera murió joven y lo dejó con cuatro hijos que necesitaban a una mujer que ayudara a criarlos. Mi madre era guapa, nacida en el seno de una familia pobre y muy religiosa de Kocho, y su padre la entregó con júbilo a mi padre como esposa. Él ya tenía un poco de tierra y animales, y, en comparación con el resto de los habitantes de Kocho, era acaudalado. Por eso, antes de que mi madre cumpliera veinte años, antes de que hubiera aprendido siquiera a cocinar, se convirtió en esposa y madrastra de cuatro niños, y no tardó nada en quedarse embarazada. Jamás fue a la escuela y no sabía ni leer ni escribir. Como muchos yazidíes, cuya lengua materna es el kurdo, no hablaba mucho árabe y apenas podía comunicarse con los aldeanos de esta etnia que llegaban al pueblo para celebrar alguna boda o en calidad de comerciantes. Incluso nuestros relatos religiosos eran un misterio para ella. Pero trabajaba duro y asumía todas las tareas que conllevaba ser la esposa de un granjero. No bastaba con haber dado a luz once veces —un hijo tras otro, salvo en el caso de mis hermanos gemelos, Saoud y Massoud, que nacieron tras un parto de alto riesgo, en casa—, de una mujer yazidí embarazada también se esperaba que se encargara de cargar la leña para el fuego, plantar los cultivos y conducir tractores hasta que se pusiera de parto, y que después cargara con el bebé mientras seguía trabajando.
Mi padre era famoso en Kocho por ser un yazidí devoto y tradicional. Llevaba el pelo peinado en largas trenzas y la cabeza cubierta con un paño blanco. Cuando los qawwal, maestros religiosos itinerantes que tocan la flauta y los tambores, y recitan salmodias, visitaban Kocho, mi padre se contaba entre los hombres que les daban la bienvenida. Era una voz de relevancia en la jevat, o casa de reunión, donde los varones de la aldea se reunían para hablar de los problemas a los que se enfrentaba la comunidad con el mujtar.
A mi padre le dolían más las injusticias que las heridas físicas, y su orgullo acrecentaba su fuerza. A los aldeanos que lo conocían mejor les encantaba contar anécdotas sobre su heroísmo, como cuando rescató a Ahmed Jasso de una aldea cercana que estaba decidida a matar a nuestro mujtar, o aquella ocasión en la que los caros caballos árabes de un jefe tribal árabe suní se escaparon de sus establos y mi padre usó su pistola para defender a Khalaf, un granjero pobre de Kocho, cuando lo descubrieron montando a uno de los animales en los campos próximos. «Tu padre siempre quiso hacer lo correcto —nos decían sus amigos cuando falleció—. En una ocasión, dejó que un rebelde kurdo que estaba huyendo del Ejército iraquí durmiera en su casa, aunque el rebelde llevara a la policía hasta su mismísima puerta.»
El relato continúa cuando el rebelde fue descubierto y la policía quiso encarcelarlos a los dos, pero mi padre se libró gracias a su labia. «No lo he ayudado por razones políticas —dijo a la policía—, lo he ayudado porque él es un hombre, y yo, también», y lo dejaron marchar. «¡Además, ese rebelde resultó ser un amigo de Masud Barzani!», recuerdan sus amigos, todavía impresionados a pesar de los años transcurridos.
Mi padre no era ningún matón, pero se enfrentaba a quien fuera si era necesario. Había perdido un ojo en un accidente en la granja, y lo que le quedaba en la cuenca —una pequeña bola de un blanco lechoso, parecida a las canicas con las que yo jugaba de niña— le daba un aspecto amenazador. He pensado a menudo que, si mi padre hubiera estado vivo cuando el EI llegó a Kocho, habría liderado un levantamiento armado contra los terroristas.
En 1993, el año en que nací, la relación de mis padres estaba deteriorándose, y mi madre sufría. El hijo mayor de la primera esposa de mi padre había muerto hacía pocos años en la guerra entre Irán e Irak y, después de eso, según me contó mi madre, nada volvió a ir bien. Además, mi padre había llevado a casa a otra mujer, Sara, con quien se casó y con quien vivía en ese momento, más los hijos de ambos, en un extremo de la vivienda que mi madre llevaba tanto tiempo considerando su hogar. La poligamia no es un delito en el yazidismo, pero no todo el mundo en Kocho la veía bien. Sin embargo, nadie cuestionaba a mi padre. Cuando se casó con Sara, él poseía una gran extensión de tierra y varias ovejas y, en una época en que las sanciones y la guerra con Irán hacían que la supervivencia fuera muy difícil para todos en Irak, necesitaba una gran familia que lo ayudara, más numerosa de lo que podía proporcionarle mi madre.
Todavía me cuesta criticar a mi padre por haberse casado con Sara. Cualquiera cuya supervivencia dependa del número de tomates obtenidos en un año o de la cantidad de tiempo que pasa caminando con las ovejas para llegar a pastos mejores puede entender por qué quería otra esposa y más hijos. Esas cosas no tenían nada que ver con lo personal. Más adelante, no obstante, cuando dejó oficialmente a mi madre y nos envió a todos a una pequeña vivienda detrás de nuestra casa con poquísimo dinero y tierras, entendí que el hecho de que tomara a una segunda esposa no era solo una decisión práctica. Amaba a Sara más de lo que amaba a mi madre. Yo lo acepté, al igual que acepté que a mi madre debió de partírsele el corazón cuando mi padre llevó a casa a una nueva esposa. Cuando mi padre nos abandonó, mi madre nos dijo a mis dos hermanas, Dimal y Adkee, y a mí: «Dios quiera que lo que me ha pasado a mí no os pase a vosotras».